El Borges maduro revisó la obra del joven Borges y dejó pocos rastros de cómo era esa primera escritura. (Foto: EFE)
Borges es para mí una compleja experiencia personal de vida, lectura y escritura, que empieza en la adolescencia y que adoptó una inflexión particular cuando me propuse convertirlo en personaje literario de una de mis novelas: Las libres del Sur, publicada por primera vez en 2004. Ese libro, centrado sobre la figura Victoria Ocampo, transcurre en la década del veinte.
Borges era entonces el joven poeta de Fervor de Buenos Aires, el de Luna de enfrente, el flâneur de los arrabales, el entrañable amigo (y correligionario yrigoyenista) de Leopoldo Marechal, que luego lo mandaría al Infierno de los Violentos del Arte en su monumento novelístico a una ciudad-cosmos: el Adán Buenosayres. No me fue tan fácil como podría creerse (re)encontrar a ese Borges, enmascarado como estaba por sus propias reescrituras.
Leí sus primeros libros líricos en su Obra Poética corregida y aumentada de 1972. Conservo esa edición, que tiene un agregado valioso: la firma trabajosamente trazada de Leonor Acevedo de Borges. Una amiga de mi madre que estaba vinculada con doña Leonor me llevó a conocerla. La fecha quedó escrita al lado de la firma: 28 de marzo de 1974. Recuerdo que me mostró, levantando una mano flaca y transparente, las imágenes religiosas que había en la pared (un crucifijo, un cuadro de la Virgen) y me dijo algo así como “estos son mis dioses”.
No dejó de mencionar, con reconvención, que Dios (o uno de esos dioses, al menos) se había olvidado de llevársela de este mundo. Fue gentil con un proyecto de escritora casi ochenta años menor que ella; me pidió que le leyera alguno de mis poemas, aprobó los versos y también me hizo una sugerencia muy atinada. Era una inteligencia filosa y lúcida a la que ya no le quedaba cuerpo. Al año siguiente, con 99 años cumplidos, su reclamo sería escuchado por la desmemoriada divinidad. Borges, que había salido, no se presentó durante nuestra breve visita.

Primera edición de «Fervor de Buenos Aires» (1923)
No encontré al joven Borges, ni al viejo, en el departamento de la calle Maipú. Tampoco podría decir que “ese muchacho de 1923″, como lo llama en su prólogo a Fervor de Buenos Aires de 1969, estaba en mi edición de la Obra Poética. Aunque el firmante declara allí “No he reescrito el libro”, las versiones se parecen y se distancian como personas de una misma familia. ¿Padre e hijo? ¿Hermano mayor y hermano menor?
El autor de El Aleph jugaría con los enfrentamientos y las afinidades en “El otro”, primer cuento de El libro de arena (1975). En este relato fantástico se encuentran un muchacho de veinte años y un hombre cerca de cumplir setenta. Los dos se llaman Jorge Luis Borges. Uno cree estar en Ginebra, Suiza; el otro, en Cambridge, Estados Unidos. El hombre mayor, que no ha tenido hijos, siente a ese “pobre muchacho” del que lo separan gustos y creencias, “más íntimo que un hijo de mi carne”.
Su ingenua fe en la fraternidad universal (que el mayor demuele con ironías) ha llevado al joven a escribir un libro al que piensa llamar Los ritmos rojos, o Los himnos rojos (título de un poema de su juventud). El muchacho lee a Dostoievski y hace de él un pomposo elogio; también, a diferencia del anciano, aún cree en la posibilidad de inventar o descubrir metáforas nuevas. “Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos”; “Cada uno de nosotros era el remedo caricaturesco del otro”.
Recién descubriría yo las ediciones de los primeros libros tal como el joven poeta las había escrito en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ya finalizada la carrera de Letras, durante un inolvidable seminario de posgrado sobre las vanguardias latinoamericanas dictado por David Lagmanovich. Conservo aún las fotocopias, ajadas pero legibles, de los poemarios Fervor de Buenos Aires y Luna de enfrente (1926). A ellos se sumarían el poemario Cuaderno San Martín (1929), y los ensayos Inquisiciones (1925), El idioma de los argentinos (1928) y El tamaño de mi esperanza (1929), libros estos últimos que Borges decidiría eliminar total o parcialmente (el caso de El idioma de los argentinos) de su bibliografía definitiva.
¿Quién era en verdad, y quién deseaba ser el autor de estas obras compuestas entre la segunda y la tercera década de su vida? Ante todo, era un literato en ciernes que retornaba al país natal, después de haber vivido siete años en Europa y de haber estudiado en Ginebra varios cursos del bachillerato. En 1921, fecha del primer regreso familiar a la Argentina, el infatigable y curioso lector políglota, no solo de literatura, sino de filosofía, matemáticas o historia, ya estaba formado en sus intereses y sus directrices básicos; algunos de sus referentes poéticos e intelectuales, Schopenhauer, Stevenson o Whitman, lo acompañarían el resto de su vida, como señala en el prólogo tardío a Fervor de Buenos Aires. El escritor, en cambio, atravesaba un proceso de experimentación laboriosa.
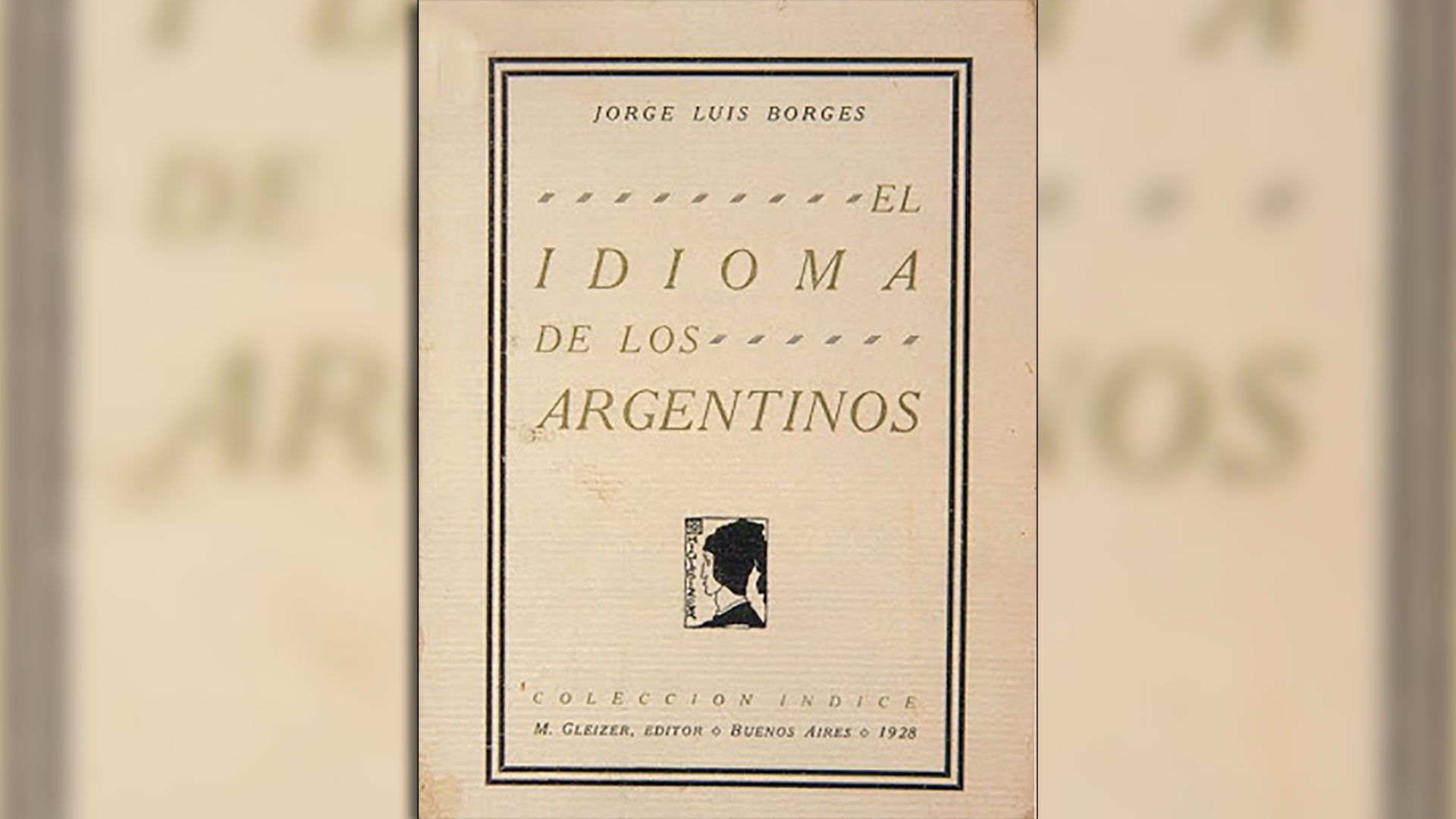
«El idioma de los argentinos», un libro que Borges decidió, muchos años después, no incluir en sus «Obras completas».
La estadía europea, el contacto con las vanguardias y con el ultraísmo en particular, eclosionan en una particular perspectiva literaria cuando el estudiante ginebrino y poeta novel, estrenado en revistas transatlánticas, vuelve al país. Regresa a su ciudad, pero puede verla, después del trasiego por otras geografías y lenguas, con una mirada que es también extranjera. Puede percibirla en todo lo que la distingue de las capitales europeas; puede, y cree que debe también, escribirla en una lengua que se desmarque del castellano peninsular.
Fervor de Buenos Aires, primer fruto creativo de ese choque deslumbrado (aunque no solo de él porque incluye poemas anteriores), nos habla de una ciudad vivida y, sobre todo, ensoñada. Un mundo más virtual que real, regido por los avatares de la luz y que acaso se desvanece en cuanto la mirada se aleja de él: la mirada de Dios (“Amanecer”), o la simple mirada del caminante que va construyéndolo: “Yo soy el único espectador de esta calle, /si dejara de verla se moriría” (afirma en “Caminata”, el sujeto lírico, introduciendo ya el idealismo como componente estético y filosófico de esta poética).
La evanescencia de lo percibido se compensa por su inscripción como forma interior indeleble: “Las calles de Buenos Aires – reza el primer poema- ya son la entraña de mi alma”. Un denso tejido de afectos instala el mundo externo de la ciudad en una relación de absoluta cercanía, de familiaridad inmediata. El suburbio que se confunde con el campo hasta perderse en él, no es sino una prolongación de la casa, un ámbito de irrefutable pertenencia.
Quietud, remanso, ternura, son palabras que se reiteran, creando un espacio de contemplación y gozo, donde la única violencia presente proviene de un cielo que se desangra o se desgarra (otros términos repetidos en el texto) en múltiples ponientes. La desmesura del cielo y de la luz conviene a un territorio que es esencialmente “el llano”, que sigue siendo Pampa y apertura infinita.
Símbolos patrios (las banderas); elementos del pasado épico (lanzas o espadas), indicadores de la criolledad: el “mate curado”, que da su olor a la noche, o el truco, o la guitarra o el daguerrotipo de la sala antigua; préstamos del lenguaje religioso (sacrificio, crucifixión, milagro, santificación) se entrelazan en una mixtura que le da a este primer libro borgeano un tono inconfundible. Realidad e irrealidad, olvido y memoria, exterior e interior, alma y mundo objetivo, ciudad y campo, individuo y especie, luz y oscuridad configuran un mapa de tensiones delicadas, de identidades y contrastes que marcarán toda una obra signada por la dialéctica de la singularidad y la repetición, y que anuncia futuras perplejidades en la recurrencia del “simulacro de los espejos”.
Para cuando publica su segundo poemario, Luna de enfrente, Borges, que ya escribe en las revistas Proa y Martín Fierro, insiste sobre estas imágenes sobreañadiendo el énfasis criollista, los acentos locales, incorporando formas estróficas rimadas y hasta coplas, y volviendo a colocar en lugar protagónico a figuras controvertidas del pasado histórico, cuestionadas desde la propia tradición familiar: si en Fervor aparecía Rosas, ahora es Juan Facundo Quiroga, en uno de sus poemas más difundidos después: “El general Quiroga va en coche al muere”, expurgado en ediciones ulteriores de sus más visibles -o escandalosos- criollismos. También se intensifica en este texto el tema amoroso, entretejido con experiencias de distancia (un segundo viaje a Europa de la familia a mediados de 1923).

Leopoldo Marechal: amigo de Borges durante su juventud, antes de que la política los separara.
El Borges de estos dos primeros libros no escribe como el poeta consagrado que corregirá sus propios textos juveniles. Textos que expresan una voluntad no solo de ser, sino de parecer argentino (sinónimo de criollo) y porteño, así como un paradójico afán de modernidad innovadora en la revaloración de lo antiguo, inmemorial, arcaico, de la ciudad redescubierta, e incluso, de la lengua misma. Las rarezas léxicas, las distorsiones lingüísticas, los neologismos y los arcaísmos serán atenuados o eliminados en ediciones sucesivas de los mismos libros.
En Luna de enfrente, una peculiar ortografía convierte la “y” conjuntiva en “i”, dejando caer la “d” final de las palabras (“sé” por “sed”, “soledá” por “soledad”), o bien, elidiendo la “d” intermedia: “nombrao” por “nombrado”, “tapao” por “tapado”, utilizando “j” por “g” – hasta en su mismo primer nombre, “Jorje”-. El autor de 1926 aclara en el prólogo que no se complace en el pintoresquismo, en la caricatura lunfarda o en la proyección folclórica: “Muchas composiciones de este libro hay habladas en criollo: no en gauchesco ni arrabalero, sino en la heterogénea habla vernácula de la charla porteña”.
También se refiere al “intemporal, eterno español, ni de Castilla ni del Plata”. Pero más allá de lo que el joven poeta declare, es imposible desconocer la deliberada (e incluso rebuscada) artesanía que construye neologismos, que utiliza las palabras en el prístino sentido etimológico, que emplea transitivamente verbos intransitivos, que verbaliza sustantivos y adjetivos, que apela a vocablos del habla popular. Vayan como mínimo muestrario de extrañezas, algunos ejemplos: “atalayar”, “altivado”, “solicitar” (por buscar), “criminar”, “pobrería”, “brujulear”, “plumazón”, “alancear”, “albriciar” (Fervor de Buenos Aires), o bien “encruelecerse”, “enjuntándose”, “adunar”, “soñación”, “bienaventurar”, “soguerío”, “olvidanza”, “hurañía”, “pobredad”, “brillazón”, “susurración”, “criollero”, “corazonero” “güellas” (Luna de enfrente).
Esas búsquedas lingüísticas y estilísticas serían recordadas, casi un cuarto de siglo después, por Leopoldo Marechal, otro miembro ilustre de la generación de Martín Fierro, en su caudalosa novela Adán Buenosayres. Parodia dantesca en su última parte, Adán incluye un “Infierno” situado bajo un ombú de los arrabales, cuyo demiurgo es Schultze, o sea, en clave, Xul Solar, el pintor de la vanguardia e inventor del híbrido idioma “neocriollo”, otra utopía exacerbada de identidad.
Los poetas martinfierristas –también Marechal (Adán) mismo- serán juzgados en este Infierno vernáculo, por sus delitos estéticos de arrogancia y extravagancia, aunque el juicio, a cargo de Musas esperpénticas, se vuelve aquí otra forma del elogio. Indirectamente laudatoria, a la vez que exacta, es la caracterización que se hace de la poesía juvenil de Borges (en clave, Luis Pereda), y aun de sus resonancias posteriores en la obra de madurez, señalando sus primeras obsesiones y hallazgos: “Este señor ha tenido la frescura de introducir en el idioma ciertas balbosedades, aljibismos y balaustradumbres que claman al cielo”; “la Falsa Euterpe insistió:–Admitamos –dijo—que nuestro paciente sea un innovador genial. ¿Esa circunstancia le da derecho a capar los vocablos de nuestro idioma y a escribir soledá y virtú, pesao y salao?”.
Si Adán defiende el mérito de “reivindicar el derecho que lo criollo tiene de ascender al plano universal del arte”, la Musa engloba en sus críticas, fiel al programa de los mismos vanguardistas, vida y literatura: “Se lo acusa –dice refiriéndose a Borges/Pereda– de andar por los barrios de Buenos Aires haciéndose el malevo, echando a diestro y siniestro oblicuas miradas de matón, escupiendo por el colmillo y rezongando entre dientes la mal aprendida letra de algún tango.”
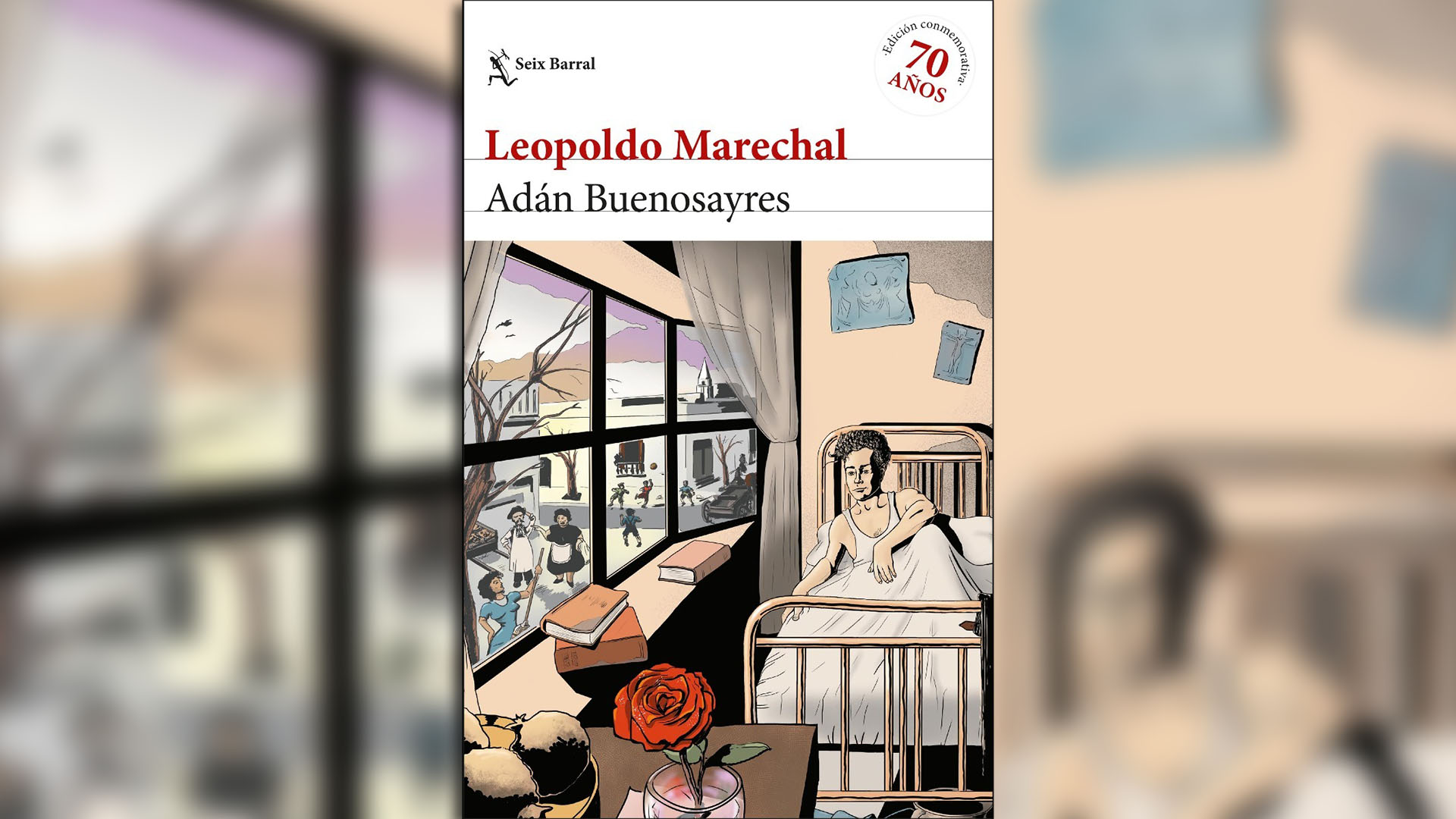
Una de las obras monumentales de la literatura argentina.
La novela de Marechal describe jocosamente ese estilo de vida siguiendo el recorrido de la pandilla vanguardista en distintos escenarios nocturnos: la parranda en la Glorieta de Ciro, las abundantes libaciones alcohólicas, la excursión que los lleva a los bajos de Saavedra y al velorio de Juan Robles, donde el sector criollista de la vanguardia rodea con veneración al taita Flores, último ejemplar del malevo clásico, al que secunda “el pesado Rivera”.
Aunque exageradas aquí por la comicidad paródica, las aventuras nocturnas, la búsqueda de emociones fuertes en ámbitos más o menos marginales donde alardeaban los compadres, así como la ingesta alcohólica, se cuentan entre las anécdotas biográficas de los personajes reales, empezando por el propio Borges, según señala su biógrafa María Esther Vázquez.
El Borges que prologa Fervor en 1969 había abjurado hacía mucho tiempo del alcohol, del culto al coraje y de la exaltación romántica de la violencia, si bien esto último: la opción por la muerte en la pelea marca buena parte de su narrativa más característica, desde “Hombre de la esquina rosada” hasta “El Sur”. Como afirma en el prólogo, ya no busca “los atardeceres, los arrabales y la desdicha”, sino “las mañanas, el centro y la serenidad”. La misma trayectoria sigue el personaje de su “Historia de Rosendo Juárez”, en el Informe de Brodie (1970), cuya negativa a pelear con el Corralero en “Hombre de la esquina rosada” (primera versión 1927, definitiva 1935) se entiende, por fin, aquí.
El escritor Borges dejará, también, el criollismo y la vanguardia. Con el ultraísmo ha mantenido desde temprano una tensión paradójica. En “Después de las imágenes” (1924) afirma desconfiar de la metáfora como mero “fuego de artificio”, porque hay algo “superior al travieso y al hechicero”. Preferirá la “aventura heroica” de “añadir provincias al ser”, dice en otro ensayo de título revelador: “La pampa y el suburbio son dioses” (1926). No abandonará esos dioses, pero les rendirá culto con otra lengua y otros acentos. “He mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades”: así presenta su Fervor de Buenos Aires de la vejez, que es otro y es el mismo, como su autor.
Con lo que el poeta, en sus setenta años, llama excesos y sensiblerías, se descarta la proliferación de adjetivos (casi uno por sustantivo, en la primera redacción), pero también los diminutivos que connotan afectividad, así como muchos objetos, acciones y seres concretos, (reemplazados por conceptos abstractos), o las alusiones a la cultura popular. “Hoy, que está crespo el cielo/ dirá la agorería que ha muerto un angelito / Patio, cielo encauzado./ El patio es la ventana/ por donde Dios mira las almas”. El angelito y el patio, ventana de Dios, serán eliminados.
Los “excesos” que el Borges maduro poda alcanzarán una floración espléndida en otro espacio estético: Adán Buenosayres, la novela que acabamos de comentar, donde ingresa el habla de los inmigrantes, donde conviven todos los registros de lengua, y la copla callejera alterna con un exquisito tratado de amor neoplatónico. Es el texto marechaliano que más encarna la identidad plural y sorprendente de la Argentina misma, hecha de lejanías que se funden, nación de la vanguardia. Los geniales cuentos de Borges, por su parte, elegirán otro camino: austero, de rigurosa selección lingüística y estilística, donde cada palabra parece irremplazable, como si nada pudiese ser narrado de otra manera.

María Rosa Lojo, escritora e investigadora, reunió las juventudes de Leopoldo Marechal y Jorge Luis Borges en su libro «Las libres del Sur». (Télam)
Retorno a mi retrato del “joven Borges”, que emprendí cuando escribía la novela Las libres del Sur. En ella, Borges y Marechal vuelven a ser esos compañeros de aventura que caminan juntos y cometen excesos de alcohol y de poesía. Se meten en líos con los guapos de un almacén de Los Toldos que prefiguran la escena vivida por Juan Dahlman en “El Sur”, pero no correrá la sangre.
Aunque el personaje Borges (con el coraje que según sus biógrafos caracterizó siempre a la persona real) sale a desafiar a los provocadores, sus amigos Marechal y la ficticia Carmen Brey se las ingenian para remolcarlo hasta las paredes protectoras del hotel donde se alojan. A la mañana siguiente, Carmen, que busca a su hermano huido de España, preferirá prescindir de la compañía de ambos insensatos (“mutilados del sentido común, incapaces de toda otra cosa que no fuese enhebrar filosofías o escribir versos”, piensa, enojada). En cambio, conocerá a una nena de diez años, llamada Evita, que la pondrá sobre la pista de su hermano perdido y también le mostrará la cara diurna (trabajadores rurales) de los amenazantes gauchos de la pulpería, clientes de su madre que les cose las bombachas de campo.
El Borges deLas libres del Sur viaja con los bolsillos llenos de libros y tiene la cita justa para cada ocasión pero también, como un niño grande, llama a doña Leonor, siempre inquieta por su mala vista y sus despistes, desde el único teléfono disponible que encuentra. Es el confidente de Carmen Brey, que le cuenta, solo a él, la deshonra que su hermano ha venido a expiar, y su decisión de quedarse en donde está. Y Borges le devuelve a cambio, como un consuelo, la historia de la cautiva inglesa aquerenciada en la pampa, de la que su abuela Fanny fue testigo. “Por qué no escribe un cuento con esos recuerdos, que son extraños y hermosos como una leyenda”, le sugiere Carmen.
Sabemos que Borges seguirá ese consejo en uno de sus más bellos relatos: “Historia del guerrero y de la cautiva”. También sabemos que los enfrentamientos políticos bifurcarán sin remedio el carril por donde avanzan alegremente los dos poetas fraternales. Imaginarlos y escribirlos juntos, en un diálogo creativo feliz, fue quizás la realización de mi utopía de lectora que nunca pudo ni quiso elegir uno o el otro. Los dos conviven, imprescindibles, en la patria de mi biblioteca. Los dos han construido la Argentina que amo.
* María Rosa Lojo es escritora, doctora en Filosofía y Letras e investigadora. Entre sus libros se cuentan Las libres del Sur, Una mujer de fin de siglo, Todos éramos hijos y Así los trata la muerte. Voces desde el cementerio de la Recoleta.
Fuente: Infobae

