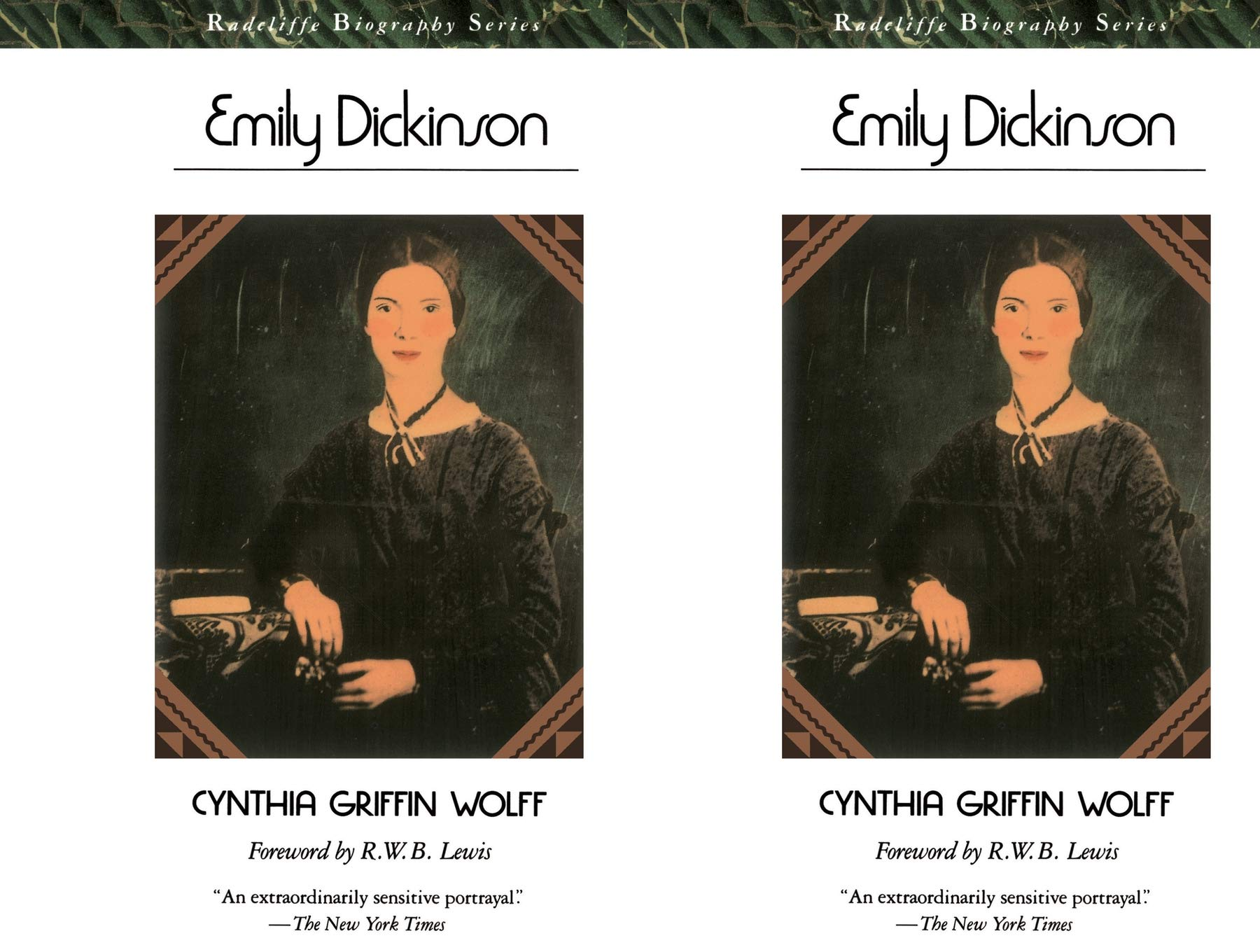En la minuciosa y extensa biografía de 500 páginas que Cynthia Griffin Wolff le dedica a una de las más grandes autoras estadounidenses ( Emily Dickinson , publicada en inglés en 1986) se comienza describiendo la casa de la poeta del siglo XIX. A diferencia de la de su famoso coetáneo Mark Twain, que parece reflejar cada detalle de la imaginación del autor de Huckleberry Finn , la de la Dickinson, nacida en 1830 en Massachusetts, no parece tener relación con su obra: por mucho esfuerzo que hagan los guías, siempre se encuentran con el mismo gesto desilusionado de los lectores que viajan hasta Amherst con el objeto de conocer algo más sobre su admirada poeta. ¿Dónde, si no, buscarla? Saben que fue en la soledad de la casa de Main Street donde Emily escribió su monumental serie de poemas. Saben que solo abandonó el lugar un par de veces y que, desde 1877 y hasta su muerte en 1886, ya no salió siquiera de su habitación. Sin embargo, a pesar de que la casa recrea la decoración de la época, aunque la habitación está tal cual era en tiempos de la escritora, no hay nada de revelador: la habitación carece del espíritu de su antigua ocupante.

Crédito: Sebastián Dufour
Lo contradictorio del ejemplo dispara una cantidad de preguntas: ¿qué de lo propio alberga una casa? Quienes llegan a Amherst buscan encontrar algo del mundo íntimo, y a la vez universal, que hizo grande la obra de Dickinson. Pero ¿cómo pensar estas categorías de la intimidad en relación a nuestro tiempo? La marca de época está en los aeropuertos, las estaciones de ómnibus, las rutas entre ciudades. Y, sin embargo, la pandemia nos tiene encerrados y nos descubrimos -hombres y mujeres permanentemente en tránsito, como sugiere la reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura, la polaca Olga Tokarczuk, en Los errantes – repensando eso que con tanta naturalidad seguimos llamando «casa».
En «Construir, habitar, pensar», el filósofo alemán Martín Heidegger señala la diferencia entre habitar un espacio y tener alojamiento. Dice: «En la actual falta de viviendas -la conferencia es de 1951, pero bien se la puede pensar en pleno siglo XXI- tener donde alojarse es algo tranquilizador y reconfortante; las construcciones destinadas a servir de vivienda proporcionan ciertamente un alojamiento; hoy en día pueden incluso tener una buena distribución, facilitar la vida práctica, tener precios asequibles, estar abiertas al aire, la luz y el sol, pero: ¿albergan ya en sí la garantía de que acontezca un habitar?». Ese habitar se relaciona con una dimensión mucho más humana, que nada tiene que ver con ser prácticos o productivos. Para explicarlo, Heidegger se detiene en la etimología del verbo alemán » bauen » (construir). La antigua forma de la palabra significa habitar. » Bauen -escribe el filósofo- significa que el hombre es en la medida en que habita: la palabra bauen significa al mismo tiempo abrigar y cuidar.» Retoma así una cadena semántica donde construir implica habitar; habitar, cuidar y estar a buen recaudo. De hecho, no solo habitamos una casa. El hombre, o la mujer habitan también los espacios en los que se sienten «en casa»: la oficina, la fábrica; incluso una autopista puede ser, para el transportista, su casa. Lo cierto es que no siempre el lugar que nos aloja es el lugar que habitamos
Otro filósofo, el francés Gaston Bachelard (1884-1962), le dedicó a la casa un libro maravilloso: La poética del espacio (1957). En él analiza desde el sótano hasta la buhardilla -aunque vivamos en pequeños departamentos, diría, ellos tienen en sí mismos la estructura de la casa, con su oscuro subsuelo y su ático elevado-, los rincones, las lámparas encendidas alumbrando las ventanas, los cajones. Para Bachelard la casa encierra el recuerdo de la casa natal, ese calor primero: sin ella el hombre se convierte en un ser disperso. Dice: «Frente a la hostilidad, frente a las formas animales de la tempestad y el huracán, los valores de protección y resistencia de la casa se trasponen en valores humanos.»
Una de las posibilidades que abre es, sin duda, la soledad. La casa puede ser el lugar donde estar con otros, pero también un espacio que permita el encuentro con nosotros mismos. Única manera, en realidad, de poder habitarla. «En una casa se está tan solo que a veces se está perdido», dice Marguerite Duras en «Escribir», un ensayo de 1993: «Ahora sé que he estado diez años en la casa. Sola. Y para escribir libros que me han permitido saber, a mí y a los demás, que era la escritora que soy». La casa, en Duras, es sinónimo de escritura. Siguiendo a Heidegger se podría decir que Duras habitó su casa de Neauphle de la misma manera en la que habitó su escritura. Hizo de ese espacio un «cuarto propio», como quería la inglesa Virginia Woolf.
Para las mujeres, la casa como espacio de soledad hubiese sido imposible en el siglo XIX. «Si una mujer escribía tenía que hacerlo en la sala común», dice Woolf en su célebre Un cuarto propio, ensayo de 1929. Puede volverse al caso de Dickinson, la manera en la que se encerró primero en su casa, después en su cuarto. Claro que lo hizo sin hijos, sin marido, sin necesidades económicas. Si de la obra de Woolf se trata, puede mencionarse también Al faro (1927). Ahí está la casa de la infancia, ha dicho la crítica, en referencia a los veranos familiares. Woolf la llena de poesía y la representa como una casa capaz de mecerse con el mar, de sucumbir a los avatares de la guerra y de resurgir de sus propias cenizas para volver a alojar a la protagonista Lily Briscoe. Se trata de la casa de la memoria, parafraseando a Bachelard, la que alimenta los sueños. Clarice Lispector también muestra en los cuentos de Lazos de familia (1960), la ambivalencia que rige en esos hábitats: las mujeres de sus cuentos salen de la casa para regresar transformadas.
La literatura argentina tiene su vasto catálogo de casas. Basta mencionar la de «El Aleph» de Borges, en cuyo sótano se encuentra todo el universo en forma de esfera. Se suman a la lista «Casa tomada» de Julio Cortázar y el terror que provoca la irrupción de lo desconocido; la casa heredada de Los galgos, los galgos (1968), la novela de Sara Gallardo, que lejos de ser señorial casco de estancia, se deteriora sin remedio; y La casa , de Manuel Mujica Lainez, donde no es solo escenario sino también narradora de la historia.
Casas que consuelan, repelen o aterrorizan -justamente por ser anticasas, espacios donde sucede todo lo contrario a lo que debería suceder en ellas-; que permiten el vuelo, la imaginación o que ceden a la compañía y a la soledad. La literatura presenta mil representaciones de casas. Pero la casa para habitar, ese espacio de lo humano, ese «ojo abierto a la noche», del que habla Bachelard, es una casa que se construye desde el interior de quien ahí vive. Esa era la casa que había construido Dickinson. Y, probablemente aquí esté la respuesta para los perplejos visitantes de Amherst: la verdadera casa de Dickinson era el lenguaje.
«La casa vivida no es una caja inerte -dice Bachelard-. El espacio habitado trasciende el espacio geométrico». Como espacio a habitar la casa nos proyecta hacia adentro y hacia afuera. Seguir a Bachelard en este diálogo con los espacios, habitarlos como propone Heidegger, puede que sea una buena manera de vivir estos días en los que, después de años de estar en tránsito, se nos pide que regresemos, por un tiempo, a ese lugar propio. ß
LA CASA
Manuel Mujica Lainez
Debolsillo
320 págs./$ 889

UN CUARTO PROPIO
Virginia Woolf
El Cuenco de Plata
Trad.: T. Arijón
144 págs./$ 590

Fuente: Carolina Esses, La Nación