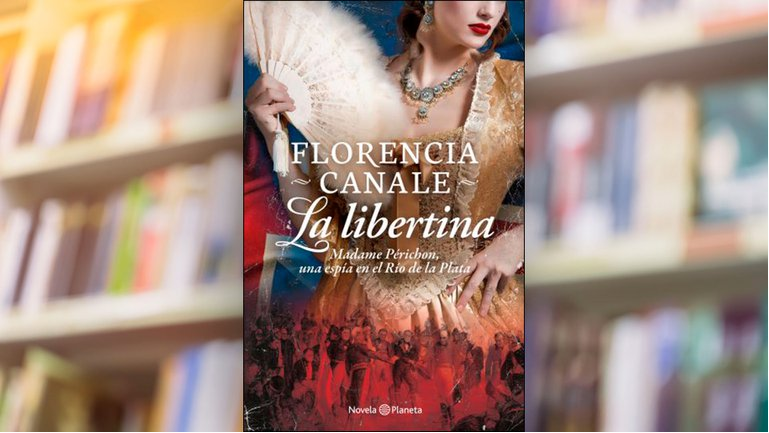—Madame, alguien pide por vos en la sala —anunció Marcelina, con los negros ojos redondos como una taza. Anita se acicalaba en su habitación para salir a hacer unas compras. Al fin había asomado el sol luego de días de lluvia incesante y contaba con que los barriales en que se con vertían las calles de la ciudad ya se hubieran secado un poco. —¿Y quién me busca a tan tempranas horas? —preguntó, ya que los invitados que solían venir a la tertulia empezaban a caer al atardecer, nunca al mediodía.
—El caballero amigo del patrón. El Florentino alto y apuesto, madame —Marcelina se tapó la boca con la mano y ocultó una sonrisa cómplice.
El ama y su esclava largaron una carcajada. Anita le dio la espalda y Marcelina supo de inmediato qué debía hacer. Con cuidado pero con firmeza, ajustó los cordones del corsé, tiró una vez, luego otra y los anudó en un moño. La francesa se miró al espejo, empolvó apenas su nariz diminuta y salió de la recámara. Demoró el paso: no quería parecer ansiosa a su visitante.
—Pero, mi estimado James, ¿qué lo trae a mi bendito hogar? —dijo a modo de saludo al franquear la puerta de la sala. Allí permaneció unos segundos, cuidando la perspectiva, para luego caminar hacia donde la esperaba, de pie, el irlandés.
—Espero no importunarla en este horario, madame O’Gorman —respondió Burke y le besó la mano. —¡Oh, mister Burke! —se burló Ana del trato formal. —Por favor, James, para usted soy Anita… Y no, no me importuna, solo me llama la atención. Estaba por salir, me encuentra de casualidad.
—La acompaño, entonces, así no sale sola. ¿Me lo per mite? —El irlandés hizo una pequeña reverencia y ajustó las puntas de su casaca.
—Las salidas a solas nunca han sido un problema para mí, estimado. Pero si así lo quiere, puedo hacerle un lugar en mi coche.
Anita llamó a la criada, que le alcanzó el abrigo y el sombrero, y luego salieron a la calle. Allí aguardaba el carruaje, con el cochero atento y vigilante, el látigo de cuero bajo el brazo. Anita le extendió la mano y le confió el recorrido que harían. El cochero la ayudó a subir. Burke lo hizo después.
—Qué agradable este sol, que seca lo húmedo y derrite la helada, ¿no le parece? —señaló Anita y finalizó sus dichos mirando a su acompañante directo a los ojos.
—Así es, madame, ha sido un incordio esta lluvia de días. Pensé que duraría para siempre. El viento sudeste, con lluvia y creciente tan grande del río, arruinó y echó abajo el muelle y todas las casas de la ribera de esta ciudad —Burke hablaba sin quitarle la mirada de encima. —Nada mejor que el sol de junio, calma y trae esperanza.
Anita le sonrió y prefirió callar. Algunos caminantes se animaban a recorrer las calles. Tras la larga tormenta, de a poco empezaba a rearmarse la rutina de la ciudad. El agua había subido tanto que había llegado hasta la barranca más alta, y echado a la costa todos los barcos que permanecían fondeados en balizas, reventando sus amarras. Los criados le habían contado a Anita que ocho personas se habían ahoga do dentro de sus casas.
—Thomas me ha dicho que calcula se han perdido tres millones de pesos entre buques, muelle y casas a causa del temporal. Por no hablar de la pérdida de vidas —dijo Anita y suspiró. —Qué desgracia.
—Su marido atrasó un poco el viaje, por lo que me ha contado.
—Así es, pero seguro usted está mejor informado de sus cosas que yo. Me entero más por la servidumbre que por él. Pero volviendo al temporal, supe que el puerto de las Conchas ha sufrido más. No quedaron más que tres casas en pie y murieron seis personas. Me comentaron que hubo rogativas en todas las iglesias pidiendo a Dios que cesara el temporal, pues si seguía seis horas más las aguas del río hubieran llega do hasta la Plaza Mayor.
Anita abría grandes los ojos y hablaba y hablaba. Que ría demostrarle al hombre que la acompañaba que estaba al tanto de todo lo que sucedía en Buenos Aires, de cada movi miento. Su acompañante la atraía y quería que su compañía resultara interesante para él.
—He escuchado en los Tres Reyes, de parte de hombres de edad, que no hubo en su tiempo ni han oído decir que haya habido otra igual.
—¿Otra mujer, quiere decir? —preguntó Anita, capciosa, y maldijo en silencio no haber traído su abanico. James le regaló una sonrisa desafiante. Sostuvo su sombrero con la mano. El tranco del coche era bamboleante y temía que se le cayera. La elegancia y las formas ante todo.
—Pues no, no hablaba de mujeres, madame. Hablaba de tempestades. Dicen los que saben que hubo otra similar a fines del 1600, que entonces sí llegó el río hasta la plaza. Una de las ruedas del carruaje se hundió por demás en la huella de la calle. Anita aprovechó el bamboleo y se apoyó, con suavidad pero decidida, sobre el cuerpo de Burke. —Oh, discúlpeme, James. Tendré que reprender al cochero, este hombre conduce con tanta torpeza —murmuró mientras volvía a acomodarse.
—¿Y por qué dice que Thomas no le comenta sus cosas? Pocas mujeres más atractivas que usted, Anita. A mí nada me placería más que hablar con usted y escucharla —Burke le habló al oído en un acto de provocación desembozada.
Anita no se amilanó. Giró la cara y le rozó la boca con sus labios. Burke no dudó, la atrajo hacia sí y la besó. El sonido de los cascos del caballo sobre el camino acalló el jadeo inevi table de los pasajeros. A Anita poco le importó la presencia discreta del cochero ni la posible mirada curiosa desde la calle. Nada la apartaría de los brazos de aquel hombre, del cuerpo viril intuido ante la cercanía, de las ganas que había acumulado. Se incorporó como pudo y golpeó el pescante.
—Volvamos a casa —ordenó al cochero.
—Pero, Anita, te parece. ¿No corremos peligro allí? —Déjamelo a mí, James. Peligro correrías si te bajaras de aquí —se quitó el guante sin sacarle los ojos de encima, lo tomó de la cara y volvió a besarlo. Su mano empezó a bajar por el cuello, despacio, como un anuncio de lo que vendría. Acarició el chaleco de terciopelo y siguió hacia abajo por la huella de los botones.
***
Anita y Burke vivieron días de pasión. El escurridizo hombre de las mil caras, como lo conocían en Buenos Aires, gustaba de hacerse pasar por general prusiano, por el mundano Florentino, o por Jacobo, dependiendo siempre de su interlocutor. Para los O’Gorman era James Florence Burke.
Madame O’Gorman no se había visto obligada a ocultar demasiado a su amante. Thomas lo supo de inmediato y casi había propiciado el fuego entre su esposa y su compatriota. No solo le servía para enlazar posibles negocios y sumar dinero, algo que lo excitaba sobremanera, sino para agregarle fuego a su envión animal cuando el lecho marital lo aclamaba. Saber que su mujer se entrelazaba con otro cuerpo le inyectaba deseo por ella y, si el hombre en cuestión tenía poder y vínculos, tantísimo mejor. A través de los años, había consolidado una reputación entre los comerciantes de Bue nos Aires como uno de los contrabandistas más importantes. Había entrado de a poco, sin perturbar los negocios ya establecidos y a sus propietarios. Los oficiales de El Resguardo miraban hacia otro lado y, si era necesario, él les hacía entrega —entre gallos y medianoche— de unas monedas y, como si el viento soplara, todos se volvían ciegos y sordos. La cantidad de naves portuguesas y norteamericanas que poblaban el estuario era asombrosa. Muchas avanzaban hacia Buenos Aires o Montevideo donde, en un periquete, cambiaban de faz y devenían en receptáculo de esclavos, además de otras mercaderías ilegales. O’Gorman había sabido escuchar y seguir las recomen daciones de sus socios criollos. El virrey anterior había sido humillado tras sus intentos vanos por quebrar los negocios turbios de los comerciantes. Los poderosos habían ganado la pulseada. Sobre Monte había aprendido del fracaso de su antecesor y prefería hacer mutis por el foro y mascullar con sus leales, grupo selecto y apretado, sin intervenir demasiado en el sector.
Thomas había florecido en ese ambiente turbio y sinuoso. Al fin, el Consejo de Indias había enviado la respuesta a un reclamo previo de naturalización con estatus nobiliario. El pedido había sido rechazado, pero el Consejo le había dicho que no se preocupara, que la concesión podía tardar ocho años pero llegaría. Con el entusiasmo desbordante, había formado una sociedad con los comerciantes Manuel Piedra, Tomás Fernández y Nemesio María Sotilla para importar bienes desde Gran Bretaña. La sociedad estaba dividida en partes iguales entre los cuatro socios y O’Gorman era el responsable de llevar adelante las transferencias de fondos a Inglaterra, a través de un banquero situado en Filadelfia, además de ser el encargado de viajar a Europa para facilitar las compras. A pesar de que estas transacciones eran completamente legales bajo las leyes españolas, los bienes debían hacer trasbordo en España para el pago de cánones antes de seguir camino rumbo al Río de la Plata.
El trío funcionaba perfecto y cada uno tomaba la porción que mejor le convenía. Thomas se dedicaba al acapara miento de bienes, poder y relaciones. James, por su parte, encontraba un socio que le habilitaba vinculaciones y le abría puertas, y una mujer que le entregaba su cuerpo apasionado. Y Anita descubría, después de años de sentirse dormida, que tenía un motivo para vivir.
Mientras la pareja desplegaba su erotismo a escondidas, Thomas padecía un sinfín de dificultades. Un cargamento de cueros que había despachado a Inglaterra estaba demorado por problemas legales. Aún peor, uno de sus socios, Tomás Fernández, había muerto en el medio de la tarea. Su muerte había golpeado a O’Gorman, ya que Fernández había tomado la responsabilidad de hacer el envío del cargamento de cueros a Bordeaux. Allí serían vendidos y los productos quedarían bajo el derecho de habilitación sobre la mercadería británica cuando arribaran al puerto de Vigo. Un tal Benito de Olazábal, agente de las propiedades de Fernández, se había negado a aceptar semejante responsabilidad. Había suspendido el cargamento de cueros a Bordeaux, reclamando que toda la operatoria era demasiado riesgosa ante la posibilidad de una renovación de la guerra entre España e Inglaterra. A esa altura de las circunstancias, Piedra y Sotilla también habían querido abandonar la sociedad. Una vez más, Thomas debía pensar cómo salir del atolladero en el que estaba metido. Necesitaba dinero y nuevas conexiones que le resolvieran los obstáculos que se empecinaban en frustrar cada aventura comercial que emprendía.
Anita organizaba fiestas en su casa, en las que reunía a lo más granado de la ciudad. Nadie quería faltar a la cita de los O’Gorman, en especial por la presencia incandescente de madame Périchon, suerte de dama de Versailles instalada en Buenos Aires, siempre lista para dar clase de estilo, tan fascinante para la sociedad criolla de tintes hispanos. Anita no prestaba atención a los aduladores, solo sabía reír y entregar voluptuosidad y gracia a manos llenas. En su casa había de todo y para todos. Las familias más ilustres formaban parte de la lista de honores, incluso Sobre Monte y la virreina acudían a las veladas francesas chez Périchon.
Cuando las velas se consumían y dejaban de arder, los invitados comenzaban a partir a regañadientes y Anita enfilaba hacia la recámara secreta. Empujaba la pared hueca de una de las salitas, y allí, en la petite chambre solo decorada con una deslumbrante chaise longue traída en uno de los tantos viajes de su marido, una banqueta, una mesita de roble de Eslavonia y un biombo, aguardaba a James, que conocía bien el camino.
—Yo soy el sol que te calienta y el aire que respiras —le susurraba este al oído apenas quedaban a solas. —¿Y quién te dijo que era eso lo que quería? —lo provocaba la francesa.
—Ya verás, te amaré hasta el paroxismo, Anita. —Yo no quiero amor, estoy hasta la coronilla de amor, James —retrucó la dama. —¿Serás capaz de ofrecerme algo nuevo?
—Conmigo encontrarás sensaciones que jamás habrás experimentado, madame. ¿Te atreves a este viaje? ¿Estás en condiciones de que te conduzca?
Anita rio con ganas y lo perforó con la mirada llena de deseo. Se quitó los tacones en dos movimientos, tomó el bajo de la falda y se la levantó, dejando a la vista las medias de seda. No llevaba otras ropas. Apoyó sus pequeñas manos en los muslos del hombre.
—Eres tan bella que resulta insoportable —dijo James mientras la miraba de arriba abajo.
—Me atrevo a todo, señor. ¿Y usted?
—Seamos cómplices, entonces, madame. Supongo que tienes en cuenta que te relacionas con un hombre sin moral. —Pues claro, mi señor. Ojo, no vayas a acabar siendo mi víctima. Las frases hechas conmigo no funcionan. Lo que más me atrae de ti, precisamente, es tu inmoralidad —y refregó sus pies contra la seda de la chaise longue.
—Abusaremos uno del otro, madame. Te daré placer y tú me darás información —le propuso el irlandés. —Me gusta, mister Burke. Trato hecho —Anita se recostó en la chaise longue y abrió las piernas.
Fuente: Infobae