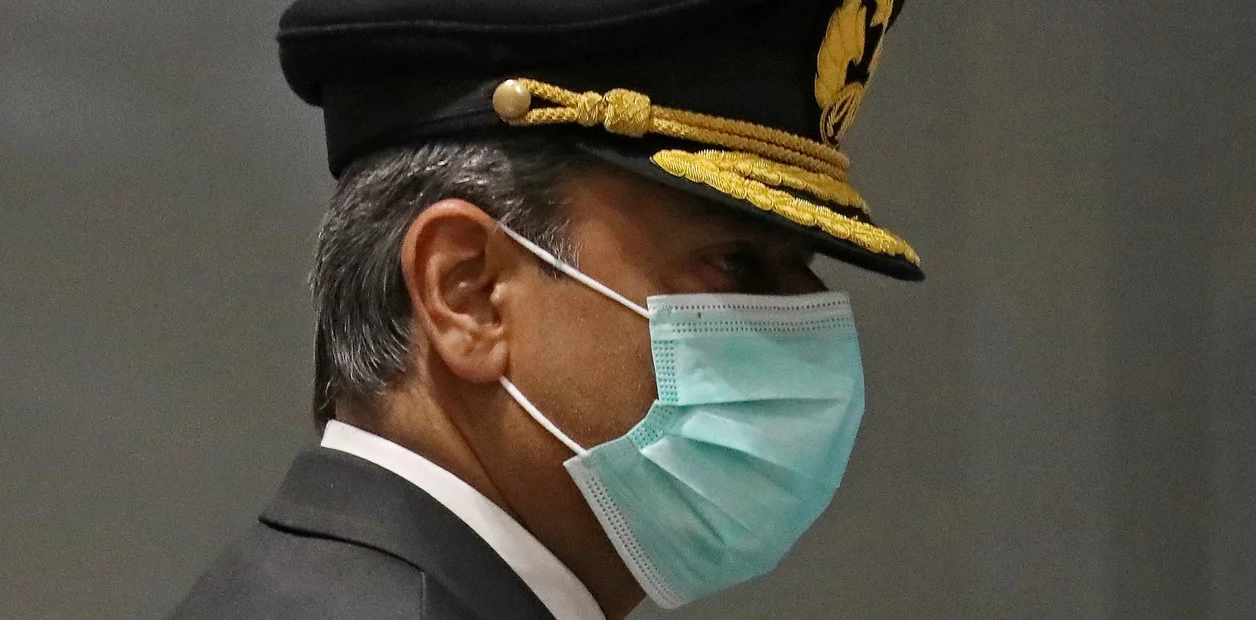En la crisis del coronavirus que vivimos actualmente cobra sentido ese milenario refrán que dice que ‘cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar’. Cuando veíamos las imágenes de la ciudad china de Wuhan desierta y toda una región, Hubei, con sus 60 millones de habitantes, confinada y paralizada para frenar la expansión del nuevo coronavirus en enero pasado, pocos europeos podíamos imaginar escenas similares en nuestro territorio unas semanas más tarde.
Pensábamos, si cabe, que Europa no es China y que, de llegar a una situación similar, no resultaría tan sencillo limitar nuestros derechos y libertades, especialmente, la libertad de movilidad. Finalmente, las medidas que primero tomó el gobierno italiano para limitar la propagación del virus y que van tomando los demás países europeos en cascada, no son tan disimilares de las que implementó el gobierno chino en su momento.
Estamos tan inmersos en la crisis que es difícil valorar hasta qué punto hay algo de mimetismo en estas medidas de control de la población. Podría pensarse que China ha puesto el listón tan alto que resulta difícil para otros gobiernos no actuar, dentro de sus posibilidades, de una manera análoga una vez se enfrentan a una propagación similar del virus.
Más plausible es la explicación de que los países quieren evitar a toda costa picos de epidemia en los que los casos graves de Covid-19 colapsen sus sistemas sanitarios. Esto, se nos explica, provocaría situaciones en las que los hospitales tienen que escoger entre la vida de una persona mayor y la de una más joven, porque no hay suficientes camas en reanimación y cuidados intensivos.
Hay que tener en cuenta que Europa tiene una población considerablemente envejecida, la cual está especialmente expuesta al virus. La pregunta es si el Estado de bienestar europeo puede permitirse enfrentar sistemáticamente situaciones como la descrita. No sólo pondría en evidencia el impacto de los recortes en sanidad de la última década, sino que podría provocar enormes tensiones sociales y políticas de consecuencias inciertas.
Por tanto, el objetivo de todos los gobiernos es ganar tiempo y aplanar la curva de evolución de la epidemia, retrasando y reduciendo en lo posible el número de infectados e infectados en estado grave.
En horas difíciles como la actual, muchos han criticado el bajo perfil de las instituciones de la Unión Europea.
Los dirigentes europeos se reunieron el 10 de marzo de manera telemática para coordinar la labor y el mensaje de los diferentes gobiernos que componen la Unión y acordar medidas económicas extraordinarias. Pero, en la práctica, cada gobierno se enfrenta en solitario a la gestión de la crisis y la comunicación sobre ella. Esto explicaría las diferencias que han podido observarse –especialmente, durante el inicio de la epidemia– en el nivel de preocupación transmitido por las autoridades de cada país y en las reacciones de la población. Algunos países han reaccionado con más premura que otros que, ante cifras inicialmente bajas de contagiados, han tendido a relativizar la crisis.
Más allá de estas diferencias, se percibe una estrategia generalizada tendente a alternar los mensajes de alerta con los de tranquilidad. Por un lado, la información sobre el aumento imparable de nuevos infectados y fallecidos y la aplicación de medidas que restringen la movilidad y normal convivencia de la ciudadanía.
Por otro, las continuas llamadas a la calma y a no dejarse arrastrar por comportamientos irracionales, incluido el almacenamiento individual de artículos de primera necesidad por miedo a un posible desabastecimiento. Si bien las cifras de infectados y fallecidos, en proporción a la población total de los países, resultan todavía pequeñas, su progresión exponencial, genera, inevitablemente, alarma.
La incertidumbre sobre de qué manera las medidas restrictivas nos afectarán a cada uno, en el corto y largo plazo, en tanto trabajadores, empleadores, etc. es una fuente de preocupación individual y colectiva evidente.
Ante la caída histórica de las bolsas en los últimos días, no debe sorprender que muchos ciudadanos teman una situación como la de 2008. Sería de esperar que los gobiernos y los organismos internacionales hubieran aprendido algo desde la Gran Recesión y dedicaran una parte sustancial de su labor en esta crisis a diseñar respuestas económicas firmes para controlar la desconfianza de los mercados financieros –tan irracional, potencialmente como la de aquellos ciudadanos que desvalijan los supermercados.
“La salud no tiene precio”, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en su alocución a la nación el pasado 12 de marzo. Macron invitó a reflexionar sobre las lecciones respecto de nuestro modelo de desarrollo que podemos extraer de esta crisis. Así, descubrimos, de repente, el lugar estratégico de los cuidados en el momento en el que cierran los colegios y no podemos recurrir a los abuelos para que cuiden de nuestros hijos porque, al ser personas mayores, constituyen uno de los grupos de riesgo en esta epidemia. Ojalá, empiezan a decir algunas voces, esta pausa forzada sirva, al menos, de oportunidad para replantearnos las prioridades de nuestra sociedad.
Olivia Muñoz Rojas es Doctora en Sociología por la London School of Economics.
Fuente: Clarín