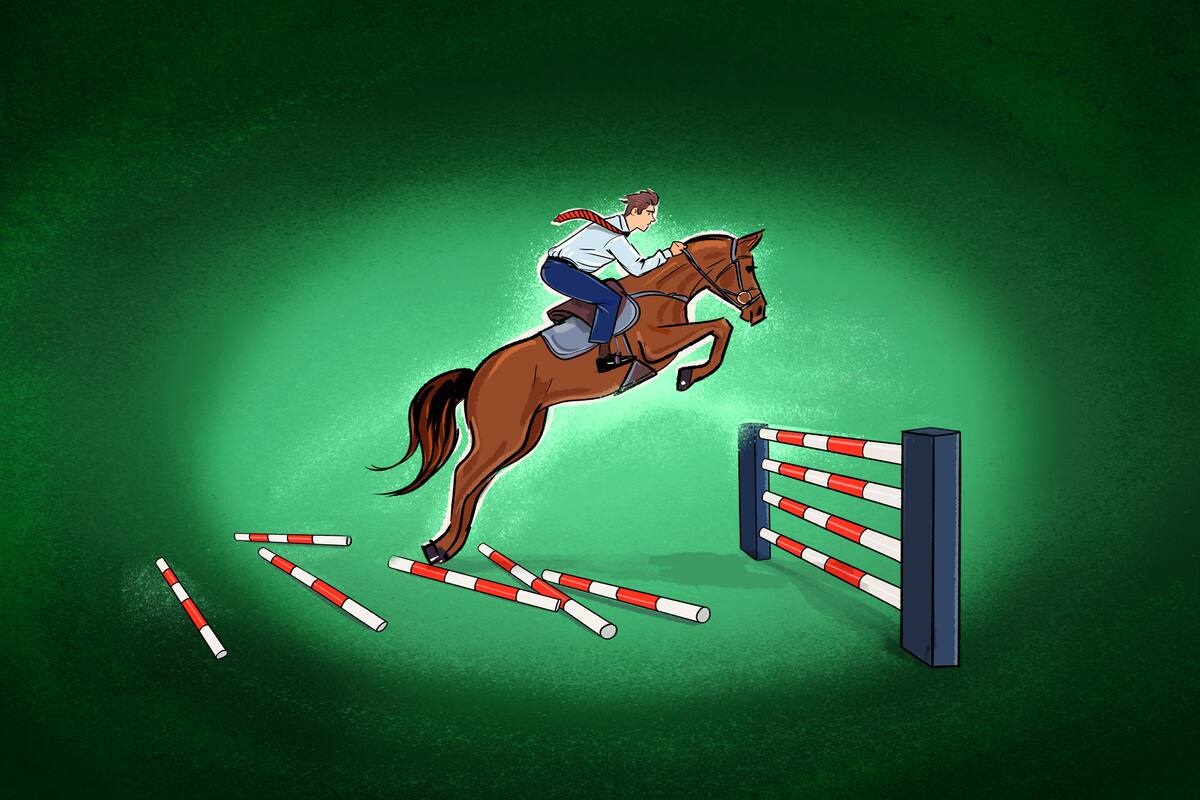Negocios exitosos
Messi agarra la pelota, la acomoda con cariño en el pasto de un estadio en EE.UU., o Sudamérica, o donde sea, y se prepara para patear el tiro libre. Los hinchas sacan el teléfono para grabar lo que está a punto de pasar, porque saben, porque hay una sensación en el aire: la pelota va a entrar. Sin embargo, menos del 10% de sus tiros libres se convierten en gol.
Claro que, comparado con otros jugadores, el porcentaje es altísimo. Pero es importante entender la relación entre tiros convertidos y errados. Entre éxitos y fracasos. ¿Cuántas veces hay que equivocarse antes de poder acertar? ¿Cuántas frustraciones se esconden detrás de un triunfo?
En el mundo de los negocios se suelen divulgar hasta el hartazgo los “casos de éxito” de los emprendedores. “Empezó en un garaje y hoy factura millones”. “Encontró un nicho inexplotado y hoy factura millones”. “Convirtió su hobby en un negocio y hoy factura millones”. Pero nueve de cada 10 nuevos emprendimientos fracasan antes de los cinco años de vida. Y siete de cada 10 no llegan ni siquiera a los tres años.
“A la gente le gusta asociarse con el éxito. El fracaso no es sexy. En Instagram vas a postear una foto tuya en un lugar copado, rodeado de amigos, no una viendo el programa de Mirtha y comiendo pizza solo”, le dice a LA NACION Hernán Schuster, autor de Cómo fracasar con absoluto, rotundo y total éxito. En el libro, el autor corrige la balanza y explica la importancia del error y de los fracasos en los negocios, para dar una imagen más realista y constructiva de la figura del emprendedor.
La carrera del propio Schuster fue un sube y baja. Empezó muy joven, con una pasantía en KPMG, donde después quedó efectivo. También pasó por Arthur Andersen y PwC. “Tres de las cuatro Big Four en auditoría”, dice el autor, orgulloso. Hasta que un día se encontró auditando el valor de la cuotaparte de un fondo de inversión de un banco, completamente aburrido, y largó todo.
Se enfocó en la facultad -estudiaba Administración de Empresas- y cursó Marketing, una materia que lo cautivó. “Supe que quería dedicarme a eso de lleno”, dice. Entonces consiguió un trabajo en marketing en Nestlé, que lo llevó, eventualmente, a Suiza, y después, al regresar a la Argentina, a liderar el área de cereales para el Cono Sur. Pero había un problema: Guillermo Moreno. “La importación de productos era algo bastante complicado. Entonces me sinceré con mi jefe, le dije que no era posible llevar adelante el negocio y arreglé mi salida”, cuenta Schuster.

Esa salida fue una oportunidad. El autor entró en contacto con el mundo emprendedor y llegó a dar una serie de conferencias sobre negocios y fracasos, su tema de investigación. “El error no es fatal ni definitivo, solo hay que saber aprender de él. Muchos piensan que la gente exitosa no se equivoca, pero esto es ridículo”, dice. Así lo demuestran los cinco casos que siguen.
Ricky Sarkany
“Uno va aprendiendo de las experiencias”, le dice el reconocido diseñador de calzado Ricky Sarkany a Schuster en el libro. “Fracasar es no haberlo intentado. Así que nos vamos a seguir equivocando seguido, y lo importante será siempre encontrarle el lado positivo”. Encontrar el lado positivo de un error, o bien saber adaptarse a él y crear algo nuevo, fue justamente la clave para que su marca salvara un zapato que iba camino a ser un desastre, pero que se convirtió en uno de sus éxitos más importantes.
La historia empieza en Nueva York, durante uno de los “viajes de inspiración” que Sarkany realiza junto a colaboradores, por las principales capitales de la moda en el mundo, para captar tendencias o novedades. En un momento de descanso, en un local de comidas Dean&Deluca, se encontraron junto a su padre con otro diseñador, que les tiró una recomendación: lo que se viene es el leopardo. En un primer momento, Sarkany se imaginó una Buenos Aires repleta de mujeres con tapados de animal print y dudó, pero retuvo la idea.
En esa época, Sarkany vendía un modelo, llamado 3086, con una base y una capellada de cristal. “Lo más parecido al zapato de la cenicienta”, dice el diseñador. La base venía de Italia y, después del dato que les compartió el diseñador en Nueva York -que era nada menos que Isaac Mizrahi, uno de los diseñadores más importantes y conocidos de Estados Unidos- decidieron hacer una orden de la misma base, en madera, para hacerle una capellada animal print. Pero cuando llegó el encargo a Buenos Aires, se horrorizaron. Había llegado otro modelo. Primero pensaron que era un error del fabricante, y que se podía corregir. Sin embargo, los italianos les mostraron una copia del pedido: eran los argentinos los que se habían equivocado. Habían hecho una orden para el modelo 3068, en lugar del 3086. “Era lo más parecido a un ladrillo. O, más bien, a un ataúd”, recuerda Sarkany.
¿Qué hacer con este ladrillo? ¿Qué hacer con este ataúd? Primero -después de repartirse culpas, pelearse y gritarse sanamente en la cara con su padre- los Sarkany aceptaron que tenían un pedido de bases numeroso, si bien no ideal, entre sus manos. Después pasaron dos cosas, azarosas, pero que el diseñador supo captar creativamente: un día llegó a la fábrica de la marca Verónica Soldato, booker de Pancho Dotto, con unas sandalias completamente plateadas que nunca habían visto. Cuando le preguntaron de dónde las sacó, ella contestó que eran unas Dr. Scholl que había pintado ella. En paralelo, Prada sacó unos zapatos con una evilla carey gigante. La solución estaba ahí, solo había que unir los puntos. Sarkany le sumó una tirita animal print a las bases de madera que habían llegado, y también una hebilla de carey. “Fue el zapato más vendido y también el más copiado de la historia de la empresa”, dice el diseñador.
Sebastián Ríos
Pizza de rúcula con queso brie. Hoy en día no suena tan extraño. Después de todo, la oferta de pizzerías y pizzas en Buenos Aires y en el país, pero sobre todo en Buenos Aires, es extremadamente variada y tiene acostumbrados a los clientes a combinaciones nuevas y sabrosas -y algunas que por lo extravagantes podrían terminar siendo memes, como la famosa empanada palermitana servida en un frasco-. Pero, en su momento, una pizza de rúcula con queso brie quizás sí sonaba demasiado disruptivo.
“Nuestra idea era hacer una pizza distinta, una que llegara a todos los barrios con opciones clásicas pero también diferentes”, dice Sebastián Ríos, del Almacén de Pizzas. La de queso brie con rúcula, sin embargo, no le cerraba. De hecho, según cuenta Schuster en su libro, cuando se la plantearon para el menú, Ríos se planteó si había hecho bien en contratar al chef que le compartió la propuesta. Pero dudó de sí mismo, escuchó al cocinero, y dejó la opción, en el fondo del menú. La pizza de brie con rúcula, de todas formas, desde el fondo del menú, se convirtió en una de las más pedidas de la marca, y uno de los drivers de crecimiento más importante en las sucursales.

La anécdota es importante, pero no califica como fracaso, ya que Ríos no se equivocó del todo. El gran fracaso de la marca, su gran error en épocas de su lanzamiento, vino de la mano de su primera publicidad.
Estaban muy orgullosos de la campaña. Tenía la imagen de una chica en blanco y negro que comía una pizza a color. La imagen transmitía sofisticación, algo muy lejano de la típica foto de la porción chorreando de muzzarella. Pusieron la imagen en todos lados, en los locales, las cajas, los folletos que entregaban. Pero, un día, la modelo les pidió una reunión de urgencia.
Les dijo que el contrato con la pizzería se estaba por terminar, algo que los dueños del Almacén de Pizzas no habían registrado, y que había firmado uno nuevo, con Pepsi, que implicaba exclusividad. Así, todas las publicidades donde se encontraba ella tenían que ser removidas. Rápido. Los socios entraron en pánico. La reunión con la modelo fue un jueves, y el nuevo contrato de exclusividad entraba en vigencia el lunes.
Ríos y sus socios trabajaron todo el fin de semana. Armaron folletos que buscaban “la nueva cara del Almacén de Pizzas” y los pegaron por todos lados. Y, de a poco, empezaron a recibir mails con propuestas de personas que querían participar en la nueva campaña. Se postularon más de mil personas, y eligieron a dos -con quienes firmaron contratos de manera tal de no repetir el error anterior-. “En su momento fue una situación terrible y paralizante. Pero se convirtió en la mejor campaña publicitaria no paga de la historia de la marca. Lo que no te mata, te fortalece”, sintetiza Ríos.
Inés Berton
“Todavía no había aprendido a armar equipo y a delegar, no sabía rodearme bien”, dice Inés Berton, creadora de Tealosophy, sobre su primer gran fracaso. Lo cierto es que su camino como emprendedora había empezado de manera inmejorable. Todo parecía salirle bien, incluso el lanzamiento de un disco editado por Warner Music, hasta que llegó ese primer gran golpe.
Cuando era chica, Inés solía tener muchos dolores de cabeza. Recién a los 18 años, en París, una serie de estudios descubrieron la raíz de su malestar: ella tenía olfato absoluto, y algunos olores fuertes, como el de la lavandina, podían provocarle migrañas. Pensó en dedicarse a la perfumería, pero el destino le tenía preparado un camino menos obvio.
Como siempre le había gustado el dibujo, se mudó a Nueva York y consiguió un trabajo en el museo Guggenheim. Sin embargo, fue afuera del museo, en el piso de abajo, que Inés encontró su verdadera pasión: una casa de té la enamoró. “Estoy convencida de que en la vida todos vamos buscando nuestro latido. Donde fluimos es donde somos abundantes”, dice.
Años más tarde creó la exitosísima Tealosophy, con solo 132 dólares. Le siguieron Inti Zen y Chamana, otras dos marcas también lucrativas. Las cosas “fluían”, y así es como llegó un representante de la Warner con una extraña propuesta.
Había un cliente español muy asiduo del local de Tealosophy en el Alvear. Demasiado asiduo. Tanto que un día Inés recibió un llamado de la empleada que estaba a cargo de ese local. “Compra demasiado té, tengo miedo de que nos ponga un local en frente”, le dijo a Inés. Sin embargo, la preocupación de la empleada resultó ser más que nada paranoia. El cliente llamó a Inés, se presentó como director de la Warner, y le ofreció grabar un disco. “Yo no puedo ni silvar en la ducha”, dijo Inés. Pero al hombre no le importó, la idea era otra. Así nació Tealosophy, music for a tea generation, compuesto por una selección de temas al estilo chill out, cada uno con una recomendación de té para beber durante la escucha. El disco llegó a estar segundo en los charts de venta europeos. Un éxito rotundo.
Y fue en ese momento, envalentonada por todo ese fluir sin trabas, que Inés se chocó contra su primer gran conflicto en los negocios. La tremenda repercusión del disco en España -fue comprado por el diario El País para distribuir entre sus lectores- le permitió a la creadora abrir un local de 150 metros en Barcelona. El local llegó a ganar importantes premios, como el de la mejor casa de té de Europa, e incluso compartía una parte con un local del reconocido chef Ferrán Adriá. Sin embargo, el negocio fue un fracaso. Tuvo que cerrar al poco tiempo. “Si nos caemos siete veces, hay que levantarse ocho. La resiliencia es el secreto. Y también aprender a caerse, porque nos va a seguir pasando. Lo bueno es que, con el tiempo y las experiencias, ahora ponemos el brazo y no nos vamos de frente al piso”.
Tomás Iakub
Hay un viejo cuento chino en donde no se sabe si lo que ocurre es un golpe de suerte o una desgracia. “Ya vamos a ver”, responde siempre un granjero cuando le preguntan por la fortuna de su hijo, que primero sufre una fractura, después se salva del ejército por esa misma fractura, después es reducido a la esclavitud por no ir al ejército, y así. En algún sentido, todas las historias son sucesiones eternas de éxitos y fracasos.
“Vas a ser un verdulero online”, le dijeron los padres a Tomás Iakub. Pero él confiaba en su emprendimiento, aunque a su familia le pareciera “muy hippie”. Tomás trabajaba en Quilmes y había tenido una idea para crear su propio negocio. La idea, de alguna manera, nació de una incapacidad. Tomás no podía hacer bien ni una tostada. Entonces pensó: tiene que haber otros como yo, otras personas que vuelvan cansadas de su trabajo y quieran comer algo, pero sin cocinar. A esas personas, Tomás les iba a ofrecer una comida simple y rica.
Así nació Simpleat. Junto con un socio, quisieron replicar modelos que habían visto en Estados Unidos, y que eran muy exitosos. Ellos empezaron de a poco. “Vendíamos cajas con ingredientes que te llegaban a tu casa y después vos te cocinabas, esa era la idea”, cuenta Iakub. Al principio ofrecían solo dos platos, ribs o hamburguesa. Cuatro meses después, ampliaron la propuesta a seis platos. Pero no era suficiente. “Los clientes no podían ni solucionarse la semana entera”, dice Iakub.

Entonces invirtieron US$10.000 para crear una plataforma. Con un detalle: se olvidaron de poner fotos de los platos en el sitio. No lograron ni un suscriptor. Algo no estaba funcionando bien. Para poder mantener el negocio necesitaban vender 5.000 platos al mes, pero no llegaban, se quedaban cortos por 100 platos.
Se les ocurrió publicar un anuncio en redes sociales que solicitaba gente para probar sus platos. Y en menos de 24 horas les llegaron 170 peticiones de platos. Había algo ahí. “Nosotros siempre quisimos lo mismo, solo que al principio le errábamos a la manera de hacerlo”, dice Iakub. A través de ese canal, llegaron a despachar platos para 200.000 personas.
“Sabemos que cometemos errores todos los días, pero el verdadero cambio para nuestra empresa fue pasar de ser un negocio que se miraba el ombligo a estar enfocados en lo que quiere el cliente. Esto hace que podamos tomar decisiones rápidas y que, cuando nos equivocamos, podamos lograr resolver los problemas con velocidad”, razona Iakub.
A través de las redes sociales, la empresa logró posicionarse como la líder en el sector en la Argentina. Y esa conquista le siguieron desembarcos igualmente exitosos en otros países, como Chile y México. Con la expansión, lograron levantar una inversión de US$600.000. Los chicos pudieron renunciar a sus trabajos. Sin embargo, comenzaron los problemas entre los socios. “¿La experiencia fue un éxito? ¿Fue un fracaso? Habrá que esperar para ver”, comenta Hernán Schuster, como si fuera un granjero chino.
Tomás Kalika
“La omnipotencia es muy común en la cocina, el cocinero trabaja mil horas por día, se la banca y además es una estrella, piensa que todo lo puede”, dice Tomás Kalika. A Kalika, esas ganas de ir para adelante le sirvieron mucho, sobre todo en los comienzos de su carrera. Consiguió trabajo, viajó por el mundo y recaudó inversiones para poner su primer restaurant. Y después se chocó contra la pared.
A lo 17 años, Kalika vivía en Jerusalém y su madre lo convenció de que elija la carrera de cocinero, en vez de la de músico punk, que era su otra opción. El joven le hizo caso. Buscó los diez mejores restaurantes de la zona y visitó el que estaba considerado como el mejor, Oceanus, del chef Eyal Shani. Todos los días iba al lugar y miraba cómo trabajaban los cocineros. “En ese momento me enamoré de la cocina”, dice Kalika. Su insistencia sirvió. Lo contrataron como lavacopas.
Se dedicó a cocinar y a viajar por el mundo. Trabajando en diferentes restaurantes perfeccionó sus técnicas. Y llegó a ser chef en un crucero. También conoció a quien sería su futura esposa, que, en un punto, le dijo que si se querían casar tenían que instalarse en Buenos Aires. Así lo hicieron, con un gran plus: su entonces suegro les dio US$150.000 para poner su propio local en la Argentina.
A esa suma Tomás le agregó más inversiones, hasta llegar a los US$400.000. Iba a estrenar su local y pensaba en grande. Actuaba con ímpetu de cocinero y con intensidad punk. La idea era abrir un restaurant de 400 metros, con 70 empleados, en pleno Palermo. Se iba a llamar The Food Factory y, cuando colocaron el cartel anunciando la apertura, la gente se sacaba fotos con la publicidad. “No teníamos pensado un gran concepto, pero cuando las personas veían el cartel se acercaban”, dice Kalika.

Al principio, la cosa funcionó. La gente pensaba que una nueva marca llegaba a la Argentina y apostaba fuerte, lo que era técnicamente cierto. El lugar estallaba de clientes de día, pero de noche no iba nadie. La dinámica no cerraba. No les alcanzaba para facturar lo suficiente, con tamaña estructura. Al poco, tiempo, Tomás tuvo que cerrar el negocio. Perdió casi US$1 millón.
“El golpe fue durísimo, porque sentí que era un fracasado”, cuenta Kalika. Tenía que buscar un comprador para su negocio, para poder devolver la plata que le prestaron. Sobre todo a su suegro. Así apareció Javier Ickowicz, dueño de varios restaurantes, y a quien le interesó el tema. A partir de ahí, los dos se hicieron amigos y después socios. Paralelamente, Tomás hizo un trabajo de análisis, que le sirvió para darse cuenta que no era ni el mejor ni el peor en lo que hacía, y que no se puede ser bueno en todo. Y junto a Javier puso otro local, uno que terminó siendo seleccionado, en 2022, como uno de los 100 mejores del mundo. Mishiguene se transformó en el primer restaurant de alta cocina judía del mundo, y abrió sucursales en México y en Miami. Repartieron tareas: Tomás se dedicó a cocinar y Javier, a los números.
Fuente: Lucas Parera, La Nacion