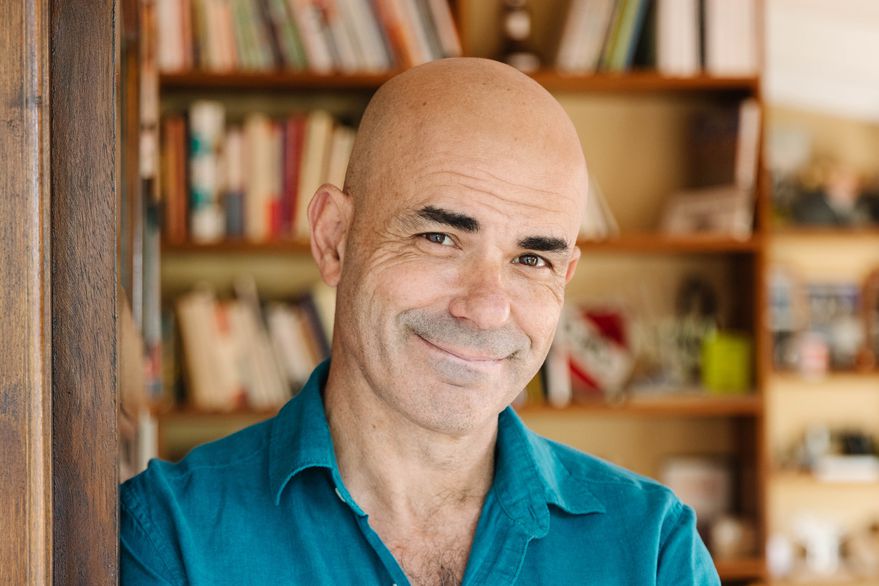“El fútbol está lleno de cosas que le vienen prestadas de la vida”, le dice la profesora Marta Muzopappa a Federico Benítez. El protagonista de El funcionamiento general del mundo (Alfaguara), la nueva novela de Eduardo Sacheri, coincide con esa mirada: “Uno no sabe cómo funciona el mundo. Pero cuando uno juega a algo, a algo que le gusta, parecería que sí. Como si uno encontrase la clave para entender el funcionamiento de todo. De todo el mundo”.
Así es, el fútbol y su lógica vuelven ahora a la literatura de Sacheri después de Papeles en el viento, publicado hace diez años. El fútbol amateur, de potrero, el que se jugaba en otra época en la calle y los baldíos, el que no tenía sponsors ni ligas, ocupa un lugar central en este libro de más de 500 páginas que el autor de La noche de la usina terminó de escribir en plena pandemia. Estructurada en cuatro largos capítulos, que abarcan los cuatro días que dura un viaje en auto al sur de un padre separado con dos hijos adolescentes, la trama va y viene entre el presente (una especie de road movie literaria) y el pasado, cuando el narrador era adolescente.
El viaje de urgencia a un pueblo perdido de la Patagonia, que modifica el plan original de unas vacaciones en las Cataratas del Iguazú, es la excusa que encuentra el autor para hacer hablar a ese adulto retraído, poco comunicativo, que siente que debe llegar al entierro de su antigua profesora cueste lo que cueste. Presionado por los hijos, que no entienden en principio las razones de la urgencia, Federico irá contando, de a poco, qué significó esa mujer en su vida, el impacto de sus charlas y consejos en el grupo de alumnos del Colegio Nacional Normal Superior Arturo Del Manso, de Haedo, y cómo se desarrolló el primer campeonato de fútbol escolar en 1983. Para los lectores que necesiten ver “jugadas de pizarrón”, en las últimas páginas aparecen todas las fases del fixture.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/STWWA5EUCJGYVNPPJ7EIJAX57A.jpg)
Así como en su novela anterior, Lo mucho que te amé, el peronismo y el antiperonismo marcan el clima en el que vivían, pensaban y actuaban los personajes, en este libro el escenario de fondo se ubica entre la guerra de Malvinas y el regreso de la democracia. Se habla de elecciones, de centro de estudiantes, del paso del autoritarismo en el colegio a una sensación de libertad inédita para esos adolescentes de quince, dieciséis años que están descubriendo el amor y el funcionamiento general del mundo.
-¿De dónde sale la imagen que disparó la novela, que transcurre en la década de 1980, en coincidencia con tu adolescencia?
-Tenía ganas de aterrizar con una novela en 1983 porque es una década que no había tocado en libros anteriores. Hay otros momentos de la historia argentina reciente que ya había tomado como telón de fondo. Además, quería ir a mi adolescencia. Los personajes tienen los mismos quince años que tenía yo en el ’83, están en el mismo tercer año y la escuela se parece mucho a la que yo fui en Morón. Siento que haber ido a un colegio de esas características (público, con muchos alumnos de distintos lugares) fue muy importante para mí. Creo que es un modelo de escuela que la Argentina perdió con la ley federal de Educación de los años 90. Nunca más se buscó recuperar ese espíritu que era muy valioso. Yo viví la secundaria como un lugar de integración con un montón de gente que era muy diferente. Aunque, claro, la escuela que dibujo en la novela no es un paraíso, tiene sus zonas oscuras.
-Hablás de la vuelta de la democracia, de las elecciones de octubre de 1983, pero la política está en un segundo plano. ¿Por qué?
-Si bien le pongo un montón de elementos autobiográficos a ese pasado de ficción, en cuanto a la escuela y a los vínculos, yo me recuerdo como un chico muy interesado en la política y en la apertura que se iba dando en el ’83. Pero recuerdo que no todos mis compañeros compartían ese nivel de compromiso. Eso sí: a lo que a ninguno nos pasaba por el costado era ver cómo se iba descomponiendo una cierta manera de convivir en la escuela y se iba construyendo otra. Me interesaba más contar esos cambios internos que la gran política
-Es más introspectiva que la novela anterior: mucho de lo que se dice pasa por la cabeza del protagonista.
-La cosa introspectiva y de un personaje que suelta su narración con cuentagotas es lo que buscaba porque, para mí, Federico no se lleva bien con su pasado ni tiene la menor intención de narrarlo. De hecho, sus hijos no tienen idea sobre cómo fue su adolescencia. Los chicos le arrancan la historia con sus preguntas y él se arranca la narración a sí mismo porque no quiere recordar. Es lo que le pasa a mucha gente con pasados muy duros. A mí, en general, me ha hecho bien visitar y narrar mi pasado, pero no estoy seguro de que a todo el mundo le resulte terapéutico. Esa es la razón de la reticencia del personaje, que le cuesta menos narrar lo superficial y lo anecdótico que lo profundo.
-¿Cuánto influyó el encierro y la incertidumbre de la pandemia en el proceso de escritura?
-En general, a todas las novelas les hago como dos grandes escrituras, separadas por unos cuantos meses, y después un montón de reescrituras menores, ya en la etapa de la corrección. La primera “horneada” de esta novela es anterior a la pandemia; la escribí en 2019. Y la segunda la hice el año pasado, en tiempos de confinamiento. Creo que me vino muy bien que la primera haya sido antes porque me permitió hacer un viaje, el mismo que hace Federico en la trama. En julio de 2019, ya tenía mucho más trabajado el pasado, pero el presente no lo tenía definido en mi cabeza. Entonces, un lunes salí del colegio de Ramos Mejía donde doy clases de Historia, agarré el auto y me fui
-¿Solo o con tus hijos como hace el protagonista?
-Solo. Y me vino muy bien porque, si bien había andado varias veces en auto por la Patagonia, no es lo mismo pasear con amigos o con la familia que manejar enfocado en llegar a un sitio, como Federico: atravesar todo para llegar a un punto determinado en un momento preciso. Tenía ganas de hacer el viaje en pleno invierno y sin planificación, replicando el esquema del libro. Me fui hasta el lugar ficticio de mi pueblito, Cerro Mocho, que ubico en Chubut, casi Santa Cruz y casi Chile. Manejé 4500 kilómetros en cinco días. Lo quise hacer lo más parecido a la historia en búsqueda de verosimilitud: desde la luz solar hasta las temperaturas, el hielo, la nieve. Además, iba escuchando audiolibros y tomando notas con audio de lo que iba pensando que podía incorporar. Cada noche, al llegar a un hotel de ruta, tomaba apuntes de mis notas. Y al día siguiente, otra vez. Fue la primera vez que hice algo así. Para otros libros me he documentado, pero desde mi escritorio.
-El personaje de la profesora de Plástica que se acerca a los chicos para orientarlos más allá de la escuela ¿está formado a partir del recuerdo de algún docente o es una proyección del profe que te gustaría ser?
-Esa profesora es una suerte de Frankenstein “bueno”, es una mezcla de algunos docentes que me marcaron para bien: Aguirre, el de Literatura; Pardo, la de Formación Cívica; Bono, la de Matemática. Es una combinación de cosas buenas, que nosotros necesitábamos y, a veces, recibíamos. Todos eran muy exigentes en sus materias, pero te daban ganas de aprender. Ahora, yo como profesor vivo dialogando con esos modelos. Y me gustaría ser ese tipo de docente. No sé si logro mi objetivo o no. Sé lo que intento.
«La vida es un embrollo, es algo complejo, contradictorio. Creo que los juegos que inventamos los seres humanos son simplificaciones. En la cancha podés ver cosas que afuera son más confusas y esos aprendizajes te los llevás para la vida.»
-Casi todos esos chicos del pasado parecen perdidos. Son como huérfanos de adultos que los guíen.
-No quería descansar en presupuestos como, por ejemplo, que todas las familias son un lugar de refugio. A veces, la casa es un infierno. Y por eso es tan importante que algún adulto, en la escuela o donde sea, te escuche y te contenga. Muchas veces me di cuenta de que las mejores cuatro o cinco horas del día de algunos alumnos son las que pasan en el colegio. Por eso serían fundamentales las escuelas secundarias públicas de doble escolaridad, que no hay en el gran Buenos Aires. En muchos casos, la escuela es el lugar social y físico más acogedor que el chico tiene durante el día.
-Volvió el fútbol como escenario central. ¿Lo extrañabas?
-Tengo 53 años, todavía juego al fútbol y, cada vez que vuelvo de jugar y me duele todo, me pregunto cuántos partidos me quedan. Y también me pregunto cuántos libros me quedan. Digo, porque nadie es eterno y porque a nadie le guste lo que escribo. Vengo recibiendo mucha hospitalidad lectora, pero se puede terminar. Y me parece bien que uno lo tenga en cuenta. En ese sentido, pensé que el fútbol fue muy importante en mi literatura y quise asegurarme de volver una vez más. Pero, además, en mi adolescencia, el fútbol fue muy importante: lo que le pasa a Federico me pasó a mí, que también fui a una escuela enorme, era muy tímido y solo me sentía bien al jugar a la pelota. Si bien todo lo demás (ese infierno hogareño) ya no es autobiográfico, sí lo es usar un juego como pasadizo a algunos lugares que querés llegar y no tenés otra manera. Para mí, esa es una de las cosas más lindas que tiene el juego, y digo juego y no fútbol porque estoy seguro de que un montón de gente que no juega al fútbol puede pensar lo mismo de otro deporte de equipo.
-Entonces, más allá de la ficción, ¿estás convencido de que el fútbol es una gran metáfora del funcionamiento del mundo?
-Yo lo descubrí en el fútbol, pero estoy convencido de que es así: la vida es un embrollo, es algo complejo, contradictorio. Creo que los juegos, que inventamos los seres humanos, son simplificaciones de la vida. Son como una vida completa en escala minúscula, donde todo se metaforiza: ganar es vivir, perder es morir y los objetivos son simplísimos. No es necesario ser feliz, tener un trabajo, gente que te quiera, encontrar el amor: solo tenés que meter una pelotita en un arco y el otro tiene que evitarlo y tratar de hacer lo mismo. Punto. Es el agobio de la vida humana simplificado al extremo. Y por eso mientras jugas pasa lo mismo que con una experiencia estética: todo lo demás desaparece. Cuando jugás a la pelota, lees un libro o disfrutas de una película, el mundo se concentra en eso que tenés entre manos. Yo siento que en la cancha podés ver cosas que afuera son más confusas y esos aprendizajes te los llevás para la vida.
Fuente: Natalia Blanc, La Nación